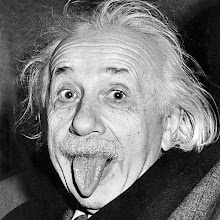La
tarde transcurría tan gris como el concreto mojado de la calle. Las gotas de una
suave llovizna golpeaban tímidamente el cristal de la ventana mientras miraba
abstraído el pasar de transeúntes sin rostro avanzando rápidamente sobre la
acera. Afuera, el atasco vehicular típico de la avenida hacía casi diez minutos
que mantenía el autobús detenido en el mismo lugar. Un suspiro de fastidio
empaña mi vista al exterior mientras mi mente se enfrasca en su propio
submundo; aislado del bullicio de conversaciones ajenas y de cornetas, dando
prioridad a mis propios asuntos por encima de cualquiera, en la intimidad de
aquellas miradas introspectivas que es bueno hacer al alma para meditar sobre
nuestros problemas cuando no queda nada más por hacer que tamborilear el
asiento con los dedos en medio de las monumentales colas que se forman en la
ciudad de las autopistas.
Hago un breve repaso visual a la gente que comparte
conmigo el colectivo: Una mujer con dos hijos está a punto de perder la
cordura, un señor lee el periódico apaciblemente en la otra fila y dos asientos atrás
un adolescente está por pasar por enésima vez el nivel de un juego en su
teléfono; sin embargo, es justo en el puesto frente a mí que mi mirada se
detuvo al mismo instante que el tiempo y todo el universo. Allí estaba ella,
inquieta quizás de la impaciencia; mi vista la recorre entera, como un ser
extraño, entre exótico y divino, presente en medio de los mortales así como un
milagro que rompe lo cotidiano, sus pies se tambalean frenéticamente mientras
su tupido cabello pelirrojo se movía al compás de su cabeza haciendo bailar sus
rulos con el ritmo de las canciones cuya letra sus labios cantaban
silenciosamente para sus adentros.
Quizás no fuera tan sutil la forma en que
quedé anonadado pues al centrar más mi mirada, me topé con aquellos ojos verde
oliva que fijamente taladraban mi conciencia, recriminándome mi invasión a la
privacidad de su momento. Enrojecido, aparto la vista no sin evitar sentirme el
ser más avergonzado en la tierra, y no sé si fue suerte o carisma, pero de
reojo pude notar como una sonrisa teñía su rostro con colores de vida y luz que
me devolvieron la esperanza de seguir mirando, está vez de frente y con
su permiso.
Y así, como dos niños haciéndose caras entre las ventanas
de dos autos, comenzamos aquel duelo de miradas donde a veces era yo quien
apartaba primero la vista, otras veces era ella, y como si el mundo afuera ya
no existiera, sólo eran esos ojos profundos e indómitos los que me interesaban,
esa mirada fija era todo lo que necesitaba en ese preciso instante, esa ceja
arqueada que invitaba a la intriga sobre cuál sería su historia, y si había
posibilidades para mí en su futuro; esos labios rojos que me hacían preguntarme
cuál sería la melodía de su voz, pero al morderlos suavemente me invitó a
pensar sobre el sabor de aquel fruto tan lejano, y que a su vez, tenía por
escasos metros al alcance de mi mano.
Jamás me di cuenta en qué momento el tráfico se despejó,
ni cuando el cruce de nuestros destinos llegó al trágico final que condenan los
amores casuales de a primera vista, solo sé que sacó su paraguas y quitándose
los audífonos se levantó al sonido de la parada, me regaló una última mirada
oliva para mi recuerdo, y con aquellos labios pronunció un “hasta luego”
inaudible antes de bajarse del autobús y devolverme de golpe a la realidad. De
pronto el mundo volvió a ser tan gris y frío como las paredes de metal dentro
de las que me encontraba, y el reloj siguió su curso sobre mi muñeca como si no
hubiese sido más que un sueño plácido. Me bajé dos paradas después, sin estar
seguro si era o no realmente mi destino; mi mente volvía a hacerse
introspectiva y lentamente agonizaba su
hechizo a medida que con el transitar de las calles, y el caer de la lluvia, me
preguntaba si el azar volvería a cruzarme con ella.
Si te gustó, dale "Like" y comparte en tus redes sociales para ayudarme a crecer: